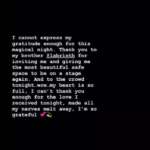Texto y fotos: Julieta LomelĂ.
En 1977, en el primer nĂşmero de la Revista Diálogos dedicado a la Ciudad de MĂ©xico, RamĂłn Xirau escribĂa en el epĂgrafe: “A estos árboles, cuando estoy ahora escribiendo; pero ah, este smog que los hiere y los vela; ah, lejanamente, este viejo centro hermoso, pero, ah tambiĂ©n, esta multitud solitaria”. Una sensaciĂłn similar me produce la Ciudad de MĂ©xico, sobre la cual he tejido un montĂłn de pensamientos, a veces tensando los hilos con furia, como si quisiera reventar la Ăşltima idea optimista que he tenido sobre la gran urbe, arrojando en las fracturas invisibles de mi corazĂłn fracturado la Ăşltima migaja de confianza en sus habitantes: “esa masa” ingrata, esos hombres y mujeres abyectos, proclives a la inhumanidad.
Sin embargo, en otros momentos, el anonimato que sĂłlo la CDMX consigna, viene a bendecir mi casa. Ese silencio traĂdo por una indiferencia total de los otros hacia uno, y a la inversa, algunas veces sĂ me parece un regalo divino: la soledad sitiada por libros, las inquisiciones creativas alejadas de la imperiosa dictadura de lo práctico, de pensamientos que emergen para convertirse en materia prima del deleite estĂ©tico de la escritura. O la lectura como una biblioterapia, como ese clavado nocturno en honduras existenciales.
En transitar por los lugares habitados por las masas, sobre todo para entrar al submarino de los viernes, también he encontrado un gozo. El tránsito a veces es complicado pero en el momento en que entró a la burbuja marina, me dedico a tejer de versos, y piensos con mis amigos escritores, intelectuales hedonistas que me hacen evocar nuevamente las palabras de Xirau: “¡Ah!, ese viejo centro hermoso”…, los monumentos al arte, los museos, las construcciones palaciegas.


La jornada de los viernes con aroma a vino, generalmente acaecen en alguna terraza de ese “viejo centro” de la epidermis chilanga. Las tertulias vienen adornadas de citas y escolios que danzan ligeros, pero se fijan como estampas en la memoria, confiriendo fuerza para el resto de la semana. Durante la lĂşcida bohemia, el tiempo se vuelve instante y las manecillas no marcan minutos concretos hasta que llega la hora del largo tránsito a mi casa. Entre trenes y tráfico, las noches, o a veces madrugadas, posteriores al dionisiaco brindis por la amistad lĂşcida, regreso al otro lado del, para mĂ, epicentro simbĂłlico de la naciĂłn: el centro de Tlalpan.

Cuando llego a Tlalpan, olvido por algunos dĂas el ruido. El silencio se vuelve mi compañero. Camino…sus calles adoquinadas me recuerdan el camino que la enamorada HeloĂsa recorrĂa a su convento, la prisiĂłn a la que la habĂan confinado por tener un amorĂo con su entonces profesor, el filĂłsofo Abelardo. Ya saben, un largo cuento medieval. De la misma manera, despuĂ©s de la fiesta, del ajetreo mundano, vuelvo a mi claustro, recorriendo la calle «Calvario», a veces de noche, y otras, con el sol pesado en mis espaldas. Cuando mi alma quiere girar hacia rumbos más ligeros, miro hacia el norte para encontrarme una cuadra despuĂ©s con «Triunfo de la libertad», en medio de dicho paraje se encuentra un asilo de ancianos, una “prisiĂłn” con sĂłlo dos pequeñas ventanas que dan a la calle. AhĂ uno puede apreciar como los hijos bajan a sus viejos padres del automĂłvil en domingo -el peor dĂa de la semana, el más triste y solitario-, para regresarlos a ese recinto enclaustrado que se ha vuelto su hogar, situada en la paradĂłjica calle «Triunfo de la libertad». Cuando veo a los progenitores despedirse de su descendencia para entrar al asilo, quisiera desearles otra suerte, pero de nada servirĂa porque a lo mejor son los padres quienes se liberan de los hijos, uno nunca sabe.

En esa atmĂłsfera de conventos y compasiĂłn, tambiĂ©n quisiera contarles que muy cerca de mi departamento está tambiĂ©n la «Hacienda Consuelo», que me redime, con sus amplios muros y la sombra que ellos me regalan, del “calvario” despuĂ©s de caminar algunas cuadras bajo el sol. Tres calles a la izquierda, hay un orfanato, y la Universidad Pontificia de MĂ©xico, en la cual se enseña, sobre todo, TeologĂa. En dicha instituciĂłn he pensado a veces hacer algĂşn tipo de grado, o formaciĂłn acadĂ©mica para lograr acercarme, de modo más profundo, a la divinidad. VolviĂ©ndome algo asĂ como una proto-monja. Y es que el aroma de este terruño adoptivo despierta mi vocaciĂłn interior de “santa”.
En el Centro de Tlalpan existen muchos otros conventos y seminarios en menos de dos kilĂłmetros a la redonda. Si uno piensa que la CDMX es el espĂritu de Baco materializada en ciudad, están muy equivocados, o quizá no conocen a la SantĂsima Tlalpan de las buenas consciencias. A veces pienso que es el mejor sitio que encontrĂ© para no extrañar mucho Puebla.

Con la torrencial lluvia, camino nuevamente por Calvario, por supuesto, una vez más olvidĂ© mi paraguas. Levanto la mirada inundada de agua sucia y leo otra vez sobre esas paredes firmes, «Hacienda Consuelo». La lluvia estremece hasta mi Ăşltimo cabello, estoy completamente empapada y no sĂ© quĂ© es peor, si regresarme o mejor hundirme en medio de la calle. Pero en Tlalpan todo es posible y los milagros tambiĂ©n, y un señor de edad avanzada, con semblante amable y cabeza tejida por hilos nevados, de aproximadamente unos setenta años, casi conocido, baja su parabrisas y me dice que me acerca a algĂşn sitio para estar a salvo, o que me lleva a mi destino. Me lo dice de la forma más amable, que, sin ingenuidad, puedo asegurar que no me estaba cortejando, o coqueteando en absoluto. Más bien se veĂa preocupado. Inmediatamente, casi sin pensarlo, subo a su auto. “¡QuĂ© confiada!”, dirán ustedes habitantes de un paĂs de escĂ©pticos, moradores de espacios hiper violentos. Pero, fue real y asĂ sucediĂł, quizá porque mis rumbos tlalpeños -a lo mejor idealizados por mĂ- son otra patria, una muy alejada de la entropĂa que contagia al resto de la gran urbe. Tlalpan es el rumbo de la paradĂłjica compasiĂłn cristiana. Ese hombre que me salvĂł de la tormenta fue el barco que evitĂł mi naufragio aquella tarde, y me devolviĂł la esperanza de estar en el sitio correcto: un hombre al que nunca volvĂ a ver.

El centro de Tlalpan está pintado de colorido altruismo, de un aroma sigiloso, de un olor a hombres y mujeres mayores, que quizá desprenden algĂşn tipo de sabidurĂa y moral ancestral. Es el sitio de las casonas viejas, de libertades luminosas, de juventudes fuera de lugar, sobre todo en los bares de fin de semana; pero tambiĂ©n es el espacio del “calvario” religioso. Uno que para mĂ se ha vuelto el lugar de la redenciĂłn. SĂ, de la Ăşnica salvaciĂłn que conozco para salir del anonimato, porque mi ego se resiste a disolverse entre las masas. Es ahĂ, en ese alejado Ghetto tlalpeño -dentro del gran Ghetto de la barbarie perteneciente a una Ciudad monstruosa-, mi naciĂłn individual que aĂşn conserva a sus apĂłstoles: la patria que me ofrece inspiraciĂłn para que mi escritura encuentre a sus posibles almas lectoras.