Por: Carlos Peregrina
Te levantas, preparas un cafĂ©, tomas tu celular, que tiene reconocimiento de cara y abres Facebook. Te topas con una fotografĂa de una pareja que sonrĂe y el copy de la imagen dice: “ya dos años con el amor de mi vida. Te amo, mi amor; mi vida es más hermosa a tu lado”. TĂş los conoces a Ă©l y a ella. Recuerdas que en alguna ocasiĂłn casi se avientan la vajilla de su casa enfrente de ti cuando se les pasaron las copas.
En alguna ocasiĂłn te enteraste de que dejaron de tomar los viernes porque cada que comenzaban a beber salĂan a relucir sus temas personales: los gritos, las ofensas, las humillaciones. Es más, Ă©l dejĂł de llegar temprano a su casa porque decĂa que tenĂa mucho trabajo, pero la verdad, la verdad, es que lo hacĂa para asĂ evitar que le estuvieran reclamando cada que llegara a su hogar. QuerĂa evitar malas caras.

Ah, pero en redes sociales la cosa cambia: ahĂ ellos son fitness, comen siempre con una copa de vino, siempre hay amor, flores y sonrisas. Y piensas: “no existe la familia perfecta, pero sĂ existe la perfecta hipocresĂa”. Vas a las historias de Instagram: hombres y mujeres son muy deportistas, comparten todo: si corren un kilĂłmetro o cien metros o si están en el gimnasio. Sus desayunos y comidas son ligth aunque, claro, siempre cometen sus “pecados” con sus taquitos. En los años noventa se decĂa “no pain, no gain”; ahora es: “si no hay selfi, no sirve el ejercicio”.
Después te topas con la chica que en el baño se toma la selfi correspondiente, si es un baño público y no se da cuenta que atrás hay alguien sentada ya se jodió la cosa. Luego llegan los memes: casi nadie lee periódicos y mucho menos libros, pero vaya que se “informan” a través de los memes. Se ha vuelto una memecracia. Hay unos muy buenos, ingeniosos, burlones, divertidos, pero hay racistas, xenófobos, discriminatorios. Nadie lee, pero todos basan sus juicios en memes.
De ahĂ te topas con los que están en el hospital: hombres o mujeres (parece que son más hombres los que lo hacen), una foto de un conocido en la bata del nosocomio, acostado en la cama con el suero en el brazo y con el copy: “amigos, ya ando por aquĂ por un tema de salud, pero si Dios conmigo, quiĂ©n contra mĂ”. Y no falta quien escribe que está muy triste y decepcionado de la vida y quien a su vez le responda: -Amigo(a) ÂżquĂ© tienes? -Inbox.
Total, que en las redes sociales solo estamos para que nos aplaudan, para que nuestro nivel de serotonina se eleve tantito, para que nos escriban que somos muy guapos o muy guapas por la foto que compartimos. Porque nos sentimos tan pero tan solos que necesitamos la aprobación pública, porque queremos que la chica que nos gusta nos haga caso, y supongo que algunas mujeres también esperan que los vea algún muchacho que les interesa.
Nos quejamos porque abundan las fake news, pero muchas de nuestras historias que compartimos tambiĂ©n son falsas. Nadie es tan feliz ni tan congruente como las frases de autosuperaciĂłn que comparten. Con el debido respeto, pero hay mujeres con unos cuerpos esculturales que como pie de foto en su Instagram siempre ponen frases de autosuperaciĂłn de lo más banal. ÂżQuĂ© tiene que ver su cuerpazo con el “cree en ti mismo”? Nadie lo ha entendido, es quizá parte del grandĂsimo tren del mame, que gracias a las malditas redes sociales va desde Puebla hasta Shanghai y de regreso. Todos nos subimos a ese tren en el que en Twitter nos presentamos como los grandes conocedores de ciencia, polĂtica y hasta tecnologĂa. AhĂ todos tenemos una ortografĂa perfecta y somos expertos en historia universal.
En las redes sociales mostramos una realidad virtual, nuestra realidad virtual. No es lo que realmente ocurre, es lo que nos gustarĂa que fuera: dinero, amor y salud. Y queremos que nos vean, nos envidien, nos teman.
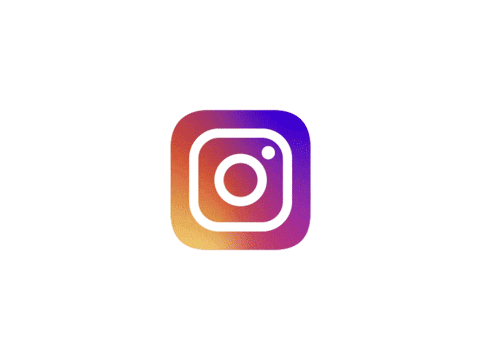
Nuestras redes sociales son una fábrica de egos. Nadie se salva, todos buscamos esa aprobación porque necesitamos que nos apapachen. Lo peor es que entre más conectada la gente está en internet más solitaria se siente. Y eso es lo que han provocado las redes sociales, una maldita soledad que nos hunde hasta un grado de depresión inmenso si no están de acuerdo con nosotros o en el peor de los casos ni nos fuman.
Nuestra felicidad vale un like. Y un like no vale absolutamente de nada. En los conciertos, si no sacas el celular para grabar al cantante o grupo no estuviste ahĂ. Si no le tomas foto a la comida no te lo comiste. Es más importante tomarle una foto a un platillo que degustarlo. Si no te toma tu pareja de la mano y se toman la foto de ella delante de ti, te juro que no te ama. Si no les toman fotos a sus pies, ya valiste, mano, te mandaron a la friendzone.

Si tenĂas apendicitis y no lo subiste al Instagram, tu operaciĂłn no existiĂł. Nada existe si no queda registrado en las redes sociales. Esta, y no otra, es la realidad.
La pregunta es: si asĂ estamos ahorita ÂżquĂ© pasará en diez años cuando la tecnologĂa avance y existan nuevas aplicaciones? Quizá aĂşn no lo sepamos, pero esa historia será nuestro verdadero mundo apocalĂptico.


