Julieta Lomelí Balver
Cuando era adolescente a veces tenía abrumadores episodios de sinsentido, y era sumamente infeliz. En esos momentos mi madre no dudaba en sugerirme que si ayudaba a otros quizá no tendría tiempo para sentirme tan mal: “Mira a tu alrededor, deja tu egocentrismo, ve como sufren otros por problemas reales, ayúdalos y estarás tan ocupada en los demás, que no tendrás tiempo para andar sufriendo por lo tuyo”. Quizá ella tenía razón, la solución era entonces amar al prójimo, auxiliándolo de algún modo y entonces olvidarme de mí misma y mi sufrimiento “burgués”. Sobre este tema de la “disolución del propio yo” por medio de la compasión, varios filósofos han escrito largos tratados al respecto. Pero la obra que considero aborda y da ejemplos prácticos de eso que mi madre me aconsejaba, la de llevar una vida dedicada al prójimo, los he visto mayormente plasmados en la Santa Biblia. Sobre todo en los evangelios del nuevo testamento, ahí se enseña de manera muy clara este concepto de “caridad” (caritas), de amor, escucha y auxilio incondicional del prójimo.
Este amor por el prójimo que en los orígenes de la cultura fue reconocido como ágape (αγάπη), que significaba un amor fraternal, un interés distinto por los demás al interés que tenemos en el amor erótico. El ágape o posteriormente, para los latinos y medievales, la caridad (caritas), no involucra pasiones o impulsos sexuales, ojalá mi madre, en aquella época de adolescencia me hubiera sugerido ese otro tipo de disolución, más carnal, en el prójimo para entonces olvidarme de mis problemas, pero optó por el consejo cristiano.
Pero volviendo a la adolescencia y al sentimiento de vacío que me ahogaba en un profundo malestar, en ese pasado, la efervescencia hormonal, los cambios de ánimo, y ese reencontrarse con el cuerpo físico de manera más “racional”, con una distancia reflexiva; me hacían mirar con sorpresa, e incluso con prejuicios, cómo mi propio cuerpo tomaba una forma nueva. Y a pesar de que seguía siendo mi propio cuerpo, lo sentía extraño, lejano, como si no me perteneciera. Esa abstracción de nosotros mismos que tenemos en la adolescencia nunca sucede en la infancia, o al menos no de forma tan clara. Cuando somos niños todo parece ser un juego, y el cuerpo es más un fin inmediato en sí mismo del juego. Nietzsche escribía sobre esta ligereza infantil: “inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí.
En la adolescencia se rompe este círculo de placer, esta rueda lúdica que es el cuerpo de cada uno de nosotros. Se abre entonces una pregunta, que no sólo incluye la figura de nuestro cuerpo que vemos en el espejo nos guste o no entonces, sino que también nos preguntamos por ese montón de sensaciones nuevas que sentimos y que no logramos ver, que no logramos conocer: la pulsión abriéndose paso de una manera turbulenta, las emociones desbordadas y la sangre llegando hasta los sitios menos pensados. Pero, sobre todo, nos obsesiona durante la adolescencia, ese novedoso interés, más profundo y carnal, por el otro sea hombre o mujer. Un interés muy distinto, un interés punzante, inexplicable, que no está marcado solamente por la amistad, ni por la intención de ir al parque a jugar, si no que a veces revienta algunas partes de nuestro cuerpo. Nuevamente, la incertidumbre es doble, el cuerpo sufre muchos cambios visibles, pero también otros tantos invisibles a los ojos, muchos que no entendemos muy bien, y que finalmente son el origen de la transformación física de nuestro cuerpo.
Pero volviendo a ese interés novedoso que nace durante la adolescencia por el otro, uno que no está sólo supeditado a la fraternidad, sino también al sentimiento erótico, angustiante por momentos, pero a la vez placentero y maravilloso. Un fluir veleidoso que nos somete a una reflexión oportuna: “el querer, el desear no se deja enseñar”, al menos no en esos momentos.
Esa consciencia explosiva que tenemos en la adolescencia de nuestro propio cuerpo, no es sólo es una noción conceptual de los cambios físicos, sino y sobre todo, es una sensación, difícil de poner en palabras, de los cambios emocionales, los arrebatos pasionales: estás ahí en el mundo con otros, ya no eres el centro del universo, te tienes que salir de ti mismo, tienes que dejar de ser tú para gustarle a los demás. Tienes que volverte atractivo para que Sergio, o Julia, ya no digamos te amen, si no te volteen a ver.
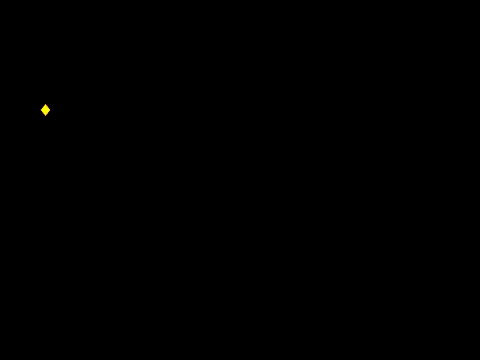
Este transitar desde la inconsciencia del juego, hacia la consciencia física del cuerpo y también de las necesidades de los demás. De ese disruptivo episodio de consciencia adolescente que mira por primera vez las amenazas o veleidades del mundo exterior, Piaget lo explica como la salida del infante de su propio “egocéntrismo”. Éste implica que el niño mida todo desde una óptica muy privada, metido solamente en sí mismo: desde su propio yo y nada más. Esto significa que los niños asumen que todos los demás ven, sienten, escuchan, y comprenden lo mismo que él.
En ese sentido, gracias al egocentrismo los infantes no toman muy en cuenta el mundo externo, y eso parece ayudarlos a construir un cuarto interior propio: un carácter que lo distinga en algún sentido de todo lo demás y de todos los demás niños. Lo cual no significa que dicho carácter no esté también moldeado en parte por la atmósfera social y familiar que lo rodea. Sin embargo, ese egocentrismo, parece ser muy importante para configurar cierta óptica interna, muy privada, y que escapa a la represión del adulto: una identidad particularísima que lo diferencie de los otros.
Sin embargo, el contexto psicosocial, el juego con los otros niños y la convivencia con los adultos le da el impulso al adolescente para pensarse después como uno más en el infinito universo de individuos con quienes deberá aprender a convivir de algún modo, ‘civilizadamente’, y en paz. Despegándose durante la adolescencia de su egocentrismo para compartir la órbita galáctica con los demás sin chocar con los demás planetas. O, mejor dicho, aprendemos poco a poco que no somos el centro de nada ni de nadie, y que la vida de los demás no gira alrededor de nuestros problemas. Esto último, es la frase típica de toda madre que remienda al adolescente que sigue siendo “egocéntrico” en sus actitudes.
Sin embargo, esta interpretación más bien negativa que se ha hecho coloquialmente del egocentrismo me parece un tanto incorrecta. En el momento en que la salida del egocentrismo implica una mayor consciencia de nosotros mismos, como uno más en el mundo, esto parece implicar que esa abrupta consciencia sólo se logra cuando el adolescente o el adulto se vuelve para sí mismo algo así como su propio objeto de estudio, al cual analiza, juzga, crítica, y trata desde esa consciencia de las fallas o aciertos propios, moldear, no sólo su carácter, sino también la forma externa en la que se presenta al prójimo, la apariencia, el cuerpo. La supuesta madurez de todos nosotros implica esa salida del estadio egocéntrico que, si bien nos hace ganar afinidades, amigos y aceptación social, pareciera al mismo tiempo que en ese intento por encajar a veces muy artificialmente con los demás, se pierde algo muy auténtico y privado de cada uno de nosotros. De tal manera, yo sigo conservando parte de ese egocentrismo “infantil”, les cuento por qué.
Si el egocentrismo es una visión sesgada de lo que sucede afuera de nosotros mismos, eso no implica necesariamente un egoísmo, ni implica que seamos malas personas, pero quizá sí, un tipo de particularidad cognitiva que nos impide darnos cuenta de la totalidad, para centrarnos solamente en las particularidades, en las obsesiones, en episodios muy concretos que quizá, vistos desde afuera, como lo hacemos posteriormente en una psicoterapia, desde nuestra reflexión en retrospectiva de lo sucedido o desde ojos ajenos que regañan, parezcan conflictos ridículos y egocéntricos para uno mismo y los demás: “Te preocupas por nimiedades; te ahogas en vaso de agua; enfócate en lo externo, blablabla”.
Es en el mundo de la creación en el cual podemos ver con más poder esta rebeldía ante la lógica del rigor, ante la consciencia externa y total de lo que está afuera. El artista generalmente trabaja mucho desde un mundo interior que, sí, posiblemente no ha dejado el egocentrismo. El buen creador es como el niño que proyecta mucho de ese “interior”, un cosmos propio que no se deja regir completamente por designios ajenos, y que no abandona esa originalidad de ser él mismo, sin construir toda una personalidad artificia para agradar.
Quizá esa interpretación del “egocentrismo” como algo negativo, está muy lejana de lo que en realidad es. Esa exigencia de que al crecer debemos perder una parte importante de nosotros mismos para madurar, aprender a convivir con el prójimo, y así realizarnos de modo efectivo en la sociedad, pareciera orillarnos a convertirnos -contra todas las expectativas propias y de un filósofo llamado Kant- en aplastados y en quienes también aplastamos a los otros. Pareciera que al ir dejando ese “egocentrismo”, adaptándonos a los demás, nos volvemos también medios para lograr fines ajenos, mientras los otros, también se vuelven nuestros propios medios.

Mi lectura de Kant es siempre muy romántica e incluso podría ser distorsionada, no por nada me envuelvo en quimeras sin salida y en utopías. Me gustaría evocar aquí esa ética kantiana de ver al otro como un fin en sí mismo, también como una sugerencia para pensarse a uno mismo como un fin en sí mismo, y en este sentido, para volver un poco a ese egocentrismo perdido en la infancia, para así poder afirmarse siempre más allá de cualquier designio ajeno. De tal manera, así conseguiríamos saber qué es eso para lo cual nuestro fuero interno tiene vocación, y quizá en el plano laboral, estaríamos posibilitados a hacer lo que más nos gusta hacer viéndolo como un hobby, y no como un trabajo; o amaríamos al que nos inspira ser amado, tan sólo por lo que él es (desde su egocentrismo indeleble y peculiar) y no por lo que nos convenga o no nos convenga amarlo. Y en todos los ámbitos de la vida podríamos aplicar esa sugerencia existencial, pensando en esa rueda circular, en ese niño que egocéntrico mira al mundo desde él, sin aparentar para los demás, amándolo las cosas por lo que son, como fines en sí mismas, como un juego ligero. Quizá recobrar esa idea de egocentrismo, es mirar nuevamente a la vida como ese ejercicio circular, la vida como eso que Angelus Silesius escribe, la rosa es sin razón, florece porque florece.
Quizá en la adolescencia no supe cómo salir del egocentrismo rápidamente, porque no convivía con muchos niños. Tampoco sugiero un egocentrismo que llegue al autismo como en algún momento me pasó. Un día me levante de mi cama asustada, sentí un golpeteo dentro de mi pecho, pensé que moriría, ya estaba suficientemente grande para no tener idea qué pasaba, diez años bastarían para haberlo entendido antes. Sin embargo, me torturé por horas pensando que ese sonido que provenía de mi pecho, a veces más lento o acelerado, era una enfermedad mortal, cuando no pude más, después de dos noches sin dormir, fui a llorarle a mi madre preguntándole si me iba a morir, a lo que ella respondió: “Hija, pero si es tu corazón. ¡Es la vida!”. Sí, la vida también es, y no hay forma de negarlo, la consciencia del mundo externo, eso es verdad, pero no lo es desde un sentido lógico ni de cálculo, los demás no son números; por eso, desde entonces, ese corazón privado y egocéntrico, es lo que siempre he querido conectar con el mundo.

Vuelvo al recuerdo de mi madre cuando en la adolescencia me regañaba porque tenía tiempo para sufrir, y debía dejar mi egocentrismo ayudando a los demás para olvidarme a mí misma. Sólo así no tendría tiempo para pensar en mis propios problemas. Ella se equivocó, quizá solo era cuestión de matizar más obsesivamente las palabras. Efectivamente ella quería que dejara mi egoísmo, que significa en sentido literal, un amor excesivo de mí misma, pero en su sugerencia, habitaba una práctica muy común pero poco efectiva para amar al otro como fin en sí mismo, como ágape. Lo común es dejar el propio egoísmo, salvando al prójimo, pero viéndolo como un medio para salvarse a sí mismo. Algo así como dejar de ser egoísta siendo éticamente egoísta.
Alimentarse del dolor ajeno para distraerme de mí misma, de mi propio dolor, no me parece una forma de olvidar el “egocentrismo”, ni tampoco el egoísmo. Reemplazar mi dolor por el de los demás, es hacer de mí misma toda una estrategia artificial para agradarle al prójimo, para ayudarle al otro y ser vista como un ejemplo moral, como una falsa mesías; o engañándome a mí misma de que con eso evadiré el sufrimiento propio, y podré alejarme de esa parte privada y peculiar de mí misma, que no debería nunca negar: mi propio egocentrismo, mi carácter azotado.
Alimentar mi felicidad con el dolor del prójimo, a partir de una terrible y culposa comparación, de un cálculo que, como diría Schopenhauer, nos hace darnos cuenta que no estamos tan mal como los demás, es la forma más elucubrada e hipócrita de hacer del otro un medio para mis propios fines. Si hemos de ayudar al otro, nunca habrá de ser para salvarnos a nosotros mismos, o ponernos en el aparador del altruismo, si no tan sólo porque los demás son quienes son y necesitan un poco de nosotros, porque los amamos por lo que son en sí mismos, porque ayudarlos no nos dará ningún beneficio aparte: porque somos al final, parte de la misma madera.


