Por: Julieta Lomelà Balver  @julietabalver
1. Nietzsche, en el siglo XIX, hace una fina crĂtica a la moral moderna, que no es muy distinta a la moral de nuestro tiempo. Para Ă©l, la moral nace entre la oposiciĂłn de una voluntad fuerte frente a una dĂ©bil, entre quienes hicieron de su vida y sus actos algo valioso, eso que habrĂa de ser considerado como bueno, frente a lo otro, lo que habrĂa de ser considerado como lo vil, lo desdeñable, lo plebeyo. Los parámetros de lo que era correcto hacer, lo moralmente bueno y lo que era tildado de inmoral, eran creados por la clase más poderosa, o la clase aristĂłcrata, convirtiĂ©ndose tambiĂ©n en la regla a la que habrĂa de aspirar el resto del pueblo. En sus fragmentos que parecen más bien imperativos contra los imperativos, el filĂłsofo recuerda, de manera iracunda, el inicio de una moral negativa, una propiciada por el platonismo que bifurcĂł el mundo en dos: en un mundo de apariencias, donde la sensibilidad y las pasiones nos engañan, y en un mundo perfecto, pero de carácter incognoscible. Este primer mundo visible y material, estarĂa sustentado en un mundo ideal, perfecto, y de difĂcil acceso. A menos que se cultivará la virtud que tenĂa que ver más con la contenciĂłn de los deseos, y no en menor grado, con una buena dosis de ascetismo. AsĂ comienza la fundaciĂłn, para Nietzsche, de una moral rĂgida que niega el valor del cuerpo, la vitalidad, lo rebosante. Que reprime todo lo que fuera “una acciĂłn fuerte, libre y alegre”.

Con el nacimiento del platonismo, y el posterior perfeccionamiento del cristianismo, la moral y sus parámetros puestos en un mundo inalcanzable, les declararon la guerra a los instintos, a las pasiones, a los placeres, a la voluptuosidad y a la sexualidad, en resumen, a lo que tiene de esplĂ©ndido y bello la vida misma. Era un negar los bienes de la existencia por otro Bien de condiciĂłn inalcanzable, o que sĂłlo se podrĂa conocer en una segunda vida, en un “despuĂ©s de la muerte”. Esta vida celestial, sĂłlo se alcanzaba bajo el ejercicio de un nihilismo: el de nulificar la vida de este mundo en esperanza de uno mejor, del cual empĂricamente ni siquiera se está seguro. Este nihilismo platĂłnico-cristiano, es para Nietzsche es el origen de una fĂ©rrea moral que privilegia la ascesis mental y corporal. Una moral que se extiende hasta nuestros dĂas. Una que, en muchos de los casos, a pesar de ya no estar sustentada en imperativos teolĂłgicos, no olvida su lĂłgica dualista, sobre todo en lo referente a los deseos más Ăntimos. Dividiendo la existencia del individuo en lo que quisiera hacer y en lo que debe hacer segĂşn lo que una regla externa a Ă©l mismo le indica.
2. Cuando hablo de moral, quiero referirme más bien a la reflexiĂłn personal que cada individuo hace sobre sus propias acciones. Al examen de consciencia de nuestra conducta. A esa relaciĂłn de verdugo que tiene cada uno consigo mismo. Ese verdugo que algunas veces corta impulsos y deseos muy arraigados en aras de poder relacionarse mejor con el prĂłjimo -con esa comunidad que lo determina a construir su jerarquĂa de valores-, muestra a los demás sus mejores máscaras que le ayudan a funcionar en sociedad, borrando cualquier rastro de ese recĂłndito juego que preferirĂa jugar antes del que juega pĂşblicamente. En el Zaratustra, Nietzsche hace mĂşltiples referencias al niño y a la vida lĂşdica y ligera a la cual consagra sus dĂas, como ejemplo del espĂritu que deberĂa de recobrar el hombre adulto quien carga pesado, como camello, valores que se conflictĂşan con su verdadero querer. El niño es ese espĂritu que “quiere ahora su propia voluntad; el que ha perdido el mundo y quiere ganar su propio mundo”. Ese niño que podrĂa ser cualquier hombre o mujer en edad madura, habitando el mundo de sus verdaderos deseos, el terruño de su propio querer, antes que del deber impuesto por un cĂłdigo moral que le es ajeno. Pero este hombre de afanes artificiales, enrolado más bien en un baile de máscaras, escondiendo sus verdaderos anhelos. Sigue, aunque de modo más contemporáneo y secularizado, e antiguo patrĂłn del nihilismo platĂłnico-cristiano, de la existencia fragmentada en dos: del sueño de ese mundo inalcanzable del deseo, de los verdaderos afanes que todo el tiempo reprime, y oculta a sĂ mismo; y del mundo que Ă©l considera funcional, el de las apariencias: el hipĂłcrita hogar de lo que coloquialmente conocemos como la doble moral.
3. Podemos juzgar la doble moral desde una versiĂłn moralina, lo cual significarĂa convertirnos en lo que juzgamos, en el impositor de la moral ajena, en quien, haciendo del otro una parte de nuestros propios prejuicios y creencias, dejamos de considerarlo como lo que en realidad es: un ser aparte, un espĂritu autĂłnomo, que puede elegir ser, de la mejor o la peor manera, pero siempre por sĂ mismo. Cuando juzgamos al otro desde la radicalidad de nuestros propios parámetros morales, sin tolerar eso en lo que nosotros no creemos, pero Ă©l es, creemos equĂvocamente que ese otro es tambiĂ©n al que debemos reprimir y no más bien con quien debemos con-vivir. Lo convertimos en un objeto a quien quisiĂ©ramos pegarle nuestras propias etiquetas para leerlo mejor. A quien deseamos construirle un mundo moral como el nuestro, volverlo un objeto más de nuestra propia moral, escindirlo entre su moral y la que hemos querido para Ă©l, exigirle que fragmente su vida en una doble moral.
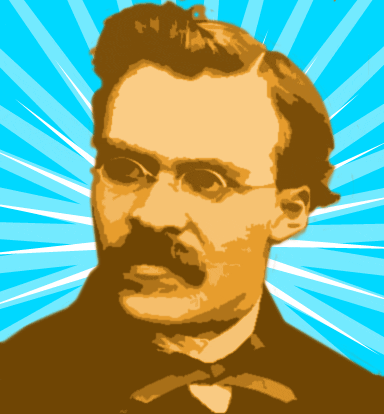
4. La doble moral se puede manifestar en muchos contextos, pero considero que es en el paraĂso o infierno de la intimidad, en el ejercicio libre de nuestra sexualidad, donde la escisiĂłn entre nuestros deseos más verdaderos y la represiĂłn moral que llevan a la frustraciĂłn y a otras desavenencias, quedan más expuestos. PodrĂamos asĂ pensar en el caso de la infidelidad y de la promiscuidad del modo como la mayorĂa lo hace, y etiquetarlas como un defecto de la doble moral, pero eso, como he escrito antes, serĂa volver al vicio de quien legitima, sin autoridad sobre el otro, los principios de su propia moral. O podrĂamos, por otro lado, rastrear las huellas de la frustraciĂłn de toda una cultura que nunca aprendiĂł a relacionarse de forma más honesta con el prĂłjimo, al menos en lo relacionado al tema del amor y el erotismo.
En sus Contribuciones a la PsicologĂa del Amor, Freud nos habla de esa escisiĂłn entre el deseo y lo que en realidad se hace, entre lo que se quiere y lo que finalmente se puede experimentar en el plano de una relaciĂłn de pareja. El padre del psicoanálisis, escribe de esos hombres que en disocian amor de sexo, que no son capaces de mantener una vida sexual intensa con la mujer que aman, pero sĂ lo consiguen con otras mujeres, a quienes, para lograr una intimidad placentera, no podrán amar jamás: “la vida amorosa de estos seres, permanece escindida en las dos orientaciones que el arte ha personificado como amor celestial y terreno (o animal). Cuando aman, no desean, y cuando desean, no aman”. Freud -en su conceptualizaciĂłn que hoy en dĂa no dejarĂa de leerse un tanto sexista, pero no por ello es menos ilustrativa-, llamĂł a este dualismo de buscar en una mujer ternura y amor, y en otra u otras mujeres, satisfacciĂłn sexual, el complejo de la “Madonna -o virgen- prostituta”.
Si actualizamos a Freud, no dejaremos de encontrar en ese drama a muchos hombres que, vĂctimas de sĂ mismos, en la duplicaciĂłn que hacen de su propia existencia, como esposos que han de buscar de pareja estable a la mujer virgen, a la mujer que se asemeje a esa “madre santa” de la cual siempre alardean; pero tambiĂ©n, necesitarán satisfacer su lĂbido con otra mujer que encuentren adecuada para dicho fin. Partirán entonces en dos su vida, y tambiĂ©n la vida de quien aman, duplicará su dĂa a dĂa entre la esposa a quien presenta en sociedad, y la mujer que esconde entre sus sábanas, Ă©sta con quien sĂ puede llevar una sexualidad satisfactoria. Pero esta doble moral no sĂłlo tendrĂa una consecuencia particular, sino que tambiĂ©n transgredirĂa la vida de otras personas, sometiĂ©ndolas a los parámetros morales de quien comete engaño, a la mujer que cree que tiene una pareja monĂłgama y la de la mujer que se vuelve, como dirĂa Freud, el objeto degradado, que no se considera en su humanidad, sino que es tan sĂłlo un mero objeto de goce.
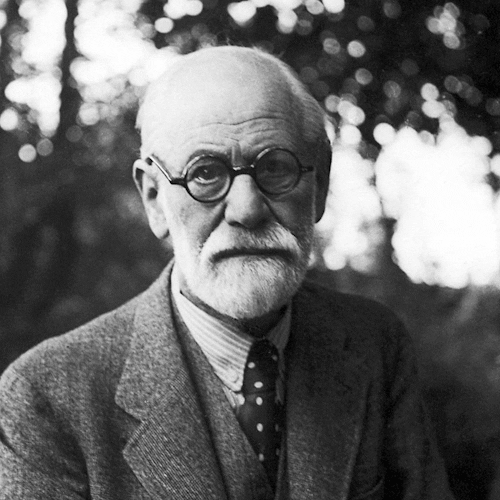
Este juego de disociar el placer corporal del amor, no deja ese patrón de nihilismo del cual Nietzsche hablaba, en el cual se niegan los impulsos y las pasiones por el ascetismo. En el caso de la infidelidad, para el individuo es imposible poner amor y sexo en una sola persona, por lo que se volverá necesario abrir dos mundos, uno en el cual el individuo avergonzado de las voliciones que su cuerpo demanda, se verá en la necesidad de degradar a alguien como mero objeto de satisfacción; y por otro lado, para pertenecer a ese mundo público en donde se premian las acciones de bondad y compromiso, tendrá que buscar a alguien de moral intachable en quien pueda depositar su amor.
5. Cuando te ves en un espejo, ÂżquĂ© es lo primero que miras?, sĂłlo ves tu apariencia, las arrugas, la delgadez o gordura de tu cuerpo, pero la pregunta debe ser más radical, ÂżcĂłmo encontrar la forma de percibir otros detalles, como tus deseos y miedos más Ăntimos? Esto se podrĂa responder de muchas maneras, pero sĂłlo hay una respuesta correcta: el ojo sĂłlo ve la silueta, lo que fĂsicamente proyecta el espejo, nunca podremos ver más, es imposible ver nuestros pensamientos, o lo que en realidad queremos. Sin embargo, sĂ hay forma de sentir nuestros deseos más profundos, de poner atenciĂłn a nuestros impulsos, de escuchar el Ăşnico y Ăşltimo medio con el cual nos movemos en el mundo: nuestro propio cuerpo. Podemos sentir, y entonces, a partir de nuestros afectos, construir nuestra propia moral, una más natural, que ponga más atenciĂłn a los instintos y las voliciones, antes que a las recetas morales y al misario del domingo.
Porque, asĂ como no hay forma posible de ver en un espejo esos deseos invisibles a nuestros ojos, mucho menos sabremos quĂ© queremos usando el espejo del otro. Porque como escribirĂa Nietzsche en Humano demasiado humano, “quienes se ocultan algo suyo y quienes se lo ocultan todo, se parecen en que perpetran un robo en la cámara del tesoro del conocimiento; de donde se habrá de deducir contra quĂ© delito previene la máxima: «conĂłcete a ti mismo»”.


