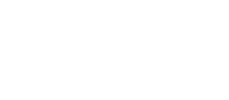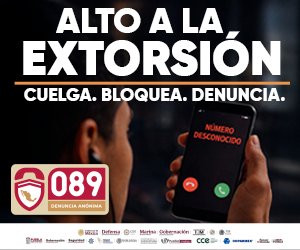Padova
Italia tuvo para mí desde hace una década un fuerte aroma a destino, soñaba con vivir en la tierra de Leopardi, de los Médici, de Leonardo y Miguel Ángel, la cuna del renacimiento por antonomasia. Un sueño que por algún tiempo olvidé, sin embargo, los dioses tiraron los dados a mi favor y se cumplió la promesa, casi sin darme cuenta, de habitar en dicha patria en la que mi imaginación me había situado tantas veces. Primero fue el Véneto, la región nororiental de Italia, llegué en un octubre avanzado, en un otoño con aroma invernal, a la acuosa ciudad de Padova, caracterizada por su antigua universidad, la segunda más antigua de Italia, fundada en 1222, en sus aulas yace la memoria —entre otros importantes pensadores— de Galileo Galilei, y de los filósofos Nicolás de Cusa y Franco Volpi.
Padova, ciudad iluminada de sonrisas juveniles, del optimismo que desborda la expectativa frente al futuro, o quizá también, de la felicidad causada por la ignorancia total y despreocupación de cualquier proyecto, por el goce del instante, de las fiestas, de la compañía y la característica ebriedad del universitario común; un sitio para la alegría destilada en cada noche de bar, pero, que si uno peca de lozanía, podría convertirse en un posible lugar para la dispersión.
Para mí Padova fue algo muy distinto a la frescura veinteañera, llegué en la época justa para no caer en las redes de la jaqueca secundada de desvelos y excesos. Padova fue un sito de retiro, de contemplación, la cuna de Guariento di Arpo, y su belleza expresada en los Frescos de la Chiesa degli Eremitani, o de la impresionante Cappella degli Scrovegni, decorada por Giotto, símbolo mundial del arte occidental. Pero fuera de su belleza artística, vivir en el Véneto es sumergirse en la metáfora del agua. Padova, atravesada por el río Bacchiglione y el río Brenta que la rodea, da a la ciudad una temperancia justa entre novedad y constancia del pasado, con sus canales y puentes que han sobrevivido a los siglos pero renovándose siempre de aguas nuevas, de tinturas múltiples, del sucio tono que caracteriza toda ciudad que se desplaza en sus imperfecciones, pero de la transparencia que desemboca en el campo, que se limpia cada vez que está más lejos de la intervención humana pero vecina a las gotas del cielo. Lo que resta de mi vida soñaré con ese líquido añejo, mar envejecido, pero jamás sereno, caprichoso e intempestivo, “¿agua, vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí?”
Padova fue un puerto seguro, un ancla en el cual arrendé un espacio mental y geográfico para el estudio, pero también del cual zarpaba siempre que tenía la fuerza de mirar otros sitios. En esa aventura, pude navegar hasta Vicenza, Venecia, Florencia, Milán y Ferrara.

Los adioses, Vicenza
Vicenza y sus bellos palacios diseñados por un famoso arquitecto nacido en Padova, Andrea Palladio, quien dio vida a las campiñas de dicha provincia, diseñando las famosas villas palladianas, y la majestuosa Basílica ubicada en Piazza dei Signori de Vicenza, rediseñada y reconstruida a mediados del siglo XVI y hasta su muerte. Vicenza es más bien un sitio para el pensamiento y el silencio, con una distancia de cincuenta kilómetros frente a la Padova universitaria, y con librerías de mayores dimensiones que las que se encuentran en ésta. Vicenza es un sitio sereno para escribir, que vio nacer al filósofo contemporáneo Franco Volpi, profesor también de la universidad de Padova, un hombre sin fronteras, que dividía su trabajo entre la costumbre académica de hacer traducciones, publicar artículos de rigor y asesorar tesis de alumnos, con el ejercicio de la libertad creativa. El filósofo de Vicenza supo bien cómo habitar en ambos mundos, sus constantes columnas en el Repubblica lo confirman, su compromiso con el lenguaje, con el estilo claro y estético, ese talento excepcional de ser un buen escritor, lo volvió visible internacionalmente, cumpliendo así con una misión social, la de compartir eso que sabía a más ojos, la de entrar en contacto con un público más amplio, sin que eso significara ultrajar la seriedad y el rigor del pensamiento filosófico. Franco fue un cazador de tesoros, un editor, un traductor, un profesor, un mentor, un hombre enamorado de la cultura, un divulgador en el sentido pleno del término, un periodista, y sobre todo un escritor y lector crítico, él fue todo: un intelectual al mero estilo enciclopédico y Vicenza fue ese puerto fijo, colmado por el cariño de su esposa y su hija, de su familia, esa patria amorosa desde la cual pensó y trabajó con palabras filosóficas.
En Vicenza di el último adiós a Italia. Los libros, la conferencia, el Píndaro futurista, la feria, la catedral y los tormentos del nihilismo; Schumann, Descartes, el oráculo grabado en Delfos, ‘gnóthi seauton’, el optimismo, tu bicicleta, toda tu biblioteca, un museo del pensamiento occidental. No sólo filosofía, tus Borges, ¡qué sorpresa, Lope de Vega!, tu Heidegger aristotélico, lo ¿recuerdas? El autobús de regreso, la añoranza; otra vez el tren. Los adioses metafísicos. Este fue el último, y de nuevo el manto negro despejó las nubes y la noche llegó, también llovía, una lucecita brillaba con especial insistencia, como si rogara ser vista: aunque remoto, como si los cielos fueran cercanos a nuestras tierras, siempre pienso que vemos la misma estrella.

Venecia
Sólo basta con subir y bajar puentes, que después de algunas horas podrían volverse infinitos, junto a los eternos callejones con los que se unen. Mirar desde la distancia, al más famoso, el Ponte dei Sospiri, situado a pocos metros de la majestuosa Piazza San Marco, una obra que conecta el Palazzo Ducal con una antigua prisión. ¿Una leyenda o una metáfora aún vigente? Al igual que el último suspiro que el reo soltaba al pasar por dicho puente antes de que lo encerraran de por vida, uno desprende innumerables suspiros que congelan una añoranza que podría durar años. El suspiro del reo es en cierto sentido similar al suspiro del turista que también queda privado, por tiempo indefinido, de la vista de la bella Venecia. Nada más angustiante que desconocer si se volverá a ese marítimo destino, en el cual agua y tierra conviven en armonía.
De Venecia mantengo fiel la imagen de su Carnaval, tan surrealista, colorido e irónico como una fiesta mexicana, satírico como el día de muertos, que parece mofarse de la idea de finitud. En Venecia el Carnaval cobra el sentido de la ironía, y actualmente es pensado como un festival en el cual, a modo de nostalgia, pero también de mofa, se rememora a aquella antigua aristocracia que, escondida entre las máscaras, se permitía mezclarse con la clase plebeya y prolongar los bacanales por largas temporadas. Esta nobleza que dio origen a dicha festividad, de la cual se tiene memoria a partir del siglo XI, pero que en el siglo XVIII se volvió muy popular. La costumbre en la actualidad es disfrazarse de nobles de dicha época y portar máscaras que cubren la mitad o el rostro entero, de organizar desfiles y de posar con esos atuendos coloridos, y de apariencia lujosa, en los cafés más simbólicos que rodean la Piazza San Marco. Durante el Carnaval se organizan también bailes públicos y privados, todos evocando, no sin cierto sarcasmo, esa época de excesos, de riqueza y jerarquía social que se borraba por momentos al son del espíritu festivo.

Florencia
La primera vez que pisé la Galeria degli Uffizi, uno de los museos importantes de Europa, en los que están expuestas las pinturas más representativas del renacimiento italiano, una alegría imponderable invadió mi cuerpo a mitad del camino, un llanto que no pude contener al mirar de cerca el Nacimiento de Venus, de manos de Botticelli, después me encontré con Giotto, y más tarde con La adoración de los Magos y La Anunciación, ambas de Leonardo da Vinci. Sin embargo, las lágrimas cesaron, y un tipo de espanto, o más bien una asfixia disfrutable en el pecho me invadió, mis latidos se salieron un poco de sus cabales cuando se me atravesó la Medusa de Caravaggio, decapitada y chorreando sangre. Subí los ojos desde su cuello degollado hasta las serpientes con temple de maldad que se enredan en su cabeza. Una pintura de un terror sublime, que cumple con el efecto contado en la leyenda de que, al contemplar no ahora a la Medusa del mito, sí a la representación de ésta por mano de Caravaggio, el espectador queda metafóricamente petrificado por su macabra belleza, por esa angustia que los ojos desorbitados y la cara desfigurada de Medusa anuncian explícitamente, y en una sola mueca, el momento justo de la muerte.
Y en las noches me da la fiebre de Florencia, quisiera dormir ahí eternamente. Vuelvo al David de Miguel Ángel y a las esculturas que resguarda esa Accademia, a la impresionante Magdalena y las representaciones fúnebres de Luigi Pampaloni. Subo, a veces en mis pesadillas, por esos estrechos escalones, más de cuatrocientos, asciendo con la misma angustia que el primer día, a mitad del camino sigo aterrorizada, y también en mis sueños comienzo a bajar, hasta que una pareja de australianos me auxilia. He de subir, una y otra vez en mis sueños a la cúpula de Santa Maria del Fiore, desde la cual pude mirar a Florencia en su plenitud. Tambièn regreso al impresionante interior del Battisterio de San Giovanni.
Recorro mentalmente imágenes del Palazzo Pitti, evoco algunos de sus tesoros, esas impresionantes pinturas renacentistas, imagino ahí a los Médici, los pienso también corriendo en su laberíntico jardín, el Giardino di Boboli justo detrás del Palacio. Rememoro en mi imaginación las fiestas que habrían sido llevadas a cabo en semejante recinto, los amoríos que misteriosamente se tendrían en los muchos caminos escondidos por las hojas de los árboles, por las flores de primavera. Ese jardín que seguramente fue espectador de innumerables historias sexuales guardadas en secreto por los siglos.
Sé que de Florencia su fuerte es la expresión de la pintura y la escultura renacentista, de las cuales me llené los ojos durante días, sin embargo encontré también, y no en menor grado de importancia, pintores modernos que no conocía, como Plinio Nomellini, Gaetano Previati, Silvestro Lega y Giovanni Boldini, artistas que procuré después, y siempre en dos giras de corta duración, seguir en museos de Milán y de Ferrara.
Mi moderno favorito es Gaetano Previati, lo conocí en la Galeria de Moderna Milano, muchas veces depuró noches terribles mientras miraba sus cuadros por la web, arrebatándome de esa basura cotidiana que consumimos en la inconsciencia de las redes sociales, de ese proselitismo de cuarta que nos obligan a ver sin nuestro consentimiento. Frente a este mundo de publicidad superficial se me atravesó el arte de Previati, él y su obra una puerta celestial al simbolismo etéreo, al terruño onírico, cimentado en la armonía y el grado de beldad que sólo se puede fundar en la patria privada del genio, en el microcosmos interior de una imaginación que escapa de cualquier ficción de utilidad. Gautier: el arte por el arte, la creación que no está justificada por un mensaje redentor ni que de ésta secunde una reacción mesiánica. El arte de Gaetano Previati es más bien la construcción de imágenes sublimes, que en su afán de encontrar su perfección interna, sólo y dentro de la obra misma, olvida sin remedio el dolor ajeno, o el forzar a partir ello una evangelización o el estallido de la revolución. Soy tan sentimental que desde aquel día no dejé de pensar en la obra de Previati.
Con esa belleza irreductible a la realidad cerré mi estancia en Italia, pero no sin antes arrendar un cuarto en lo más alto del edificio de mis sueños, al cual puedo regresar cada vez que quiera, sobre todo cuando en las noches me da la fiebre de Florencia, y en esos momentos en los que sólo quisiera no volver a despertar.
Estos son mis recuerdos, cuartos de otra época donde construí una morada en granito —con profundo amor por el arte— aunque fuera la casa de un solo día, la fijé firme en mi memoria cada vez más alejada del sentido común, desgraciadamente, pero por fortuna, cada vez más cercana a la belleza.