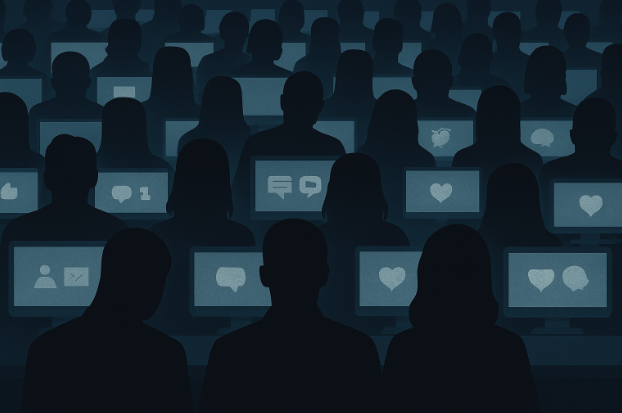Otra vez, como cada que hay elecciones, polémicas o escándalos, los bots vuelven al centro de la conversación. Esos entes digitales que lanzan odio, acosan, denigran, linchan… y todo, claro, desde el cómodo anonimato de una cuenta con huevo por avatar. Qué valentía.
Pero no nos hagamos los sorprendidos. ¿Quién inventó esta fiesta? No fueron los usuarios comunes, ni los trolls de ocasión. Fueron los políticos. Y no cualquier político: fueron los de casa.
Corría el año 2011, y Rafael Moreno Valle recién se acomodaba en la gubernatura. Desde SICOM, comandado por Marcelo García Almaguer, se armó un ejército digital con jóvenes a los que se les dio una computadora y una misión: atacar periodistas como si fueran piñatas humanas. La consigna era clara: si no puedes controlar la prensa, desquíciala.
Fue también el sexenio en que se eliminó ley de difamación y calumnias… para crear la joya legal del “daño moral”. Una figura tan vaga como útil para callar bocas incómodas con multas de escándalo. La reacción fue inmediata: nació el hashtag #RafaMordaza, y, como si fuera el milagro de Lourdes, reporteros y directores de medios se unieron (sí, eso pasó).
La protesta creció tanto que desde SICOM soltaron su jauría digital. Cuentas falsas, trolls con nombres sacados del generador automático y “minions” con horario de oficina. Las redes se llenaron de insultos, difamaciones, acusaciones ad hominem lanzadas con el rigor de un meme mal hecho.
¿Sirvió de algo? Más o menos. La ley se quedó, pero hubo que corregirla. Lo importante: muchos periodistas nos vacunamos contra los bots. Aprendimos a no responderle a un huevo con 10 seguidores y gramática de primaria. La dignidad no se negocia con algoritmos.
Después vinieron los tiempos dorados de los Peñabots, esa especie tropical que aplaudía todo lo que oliera a “Pacto por México”. En Puebla, los bots de Moreno Valle festejaban cada obra pública como si fuera una nueva maravilla del mundo. Algunos políticos descubrieron que podían inflar sus redes con seguidores de Uzbekistán y cuentas de Filipinas. Y hubo hasta periodistas que perdieron sus cuentas por andar comprando fans de Timbuktú. Triste, pero cierto.
El exceso fue tan ridículo que se volvió evidente: todo era una farsa con filtros de Instagram.
Y luego, en la época del barbosismo, el guion se repitió. Desde el último piso del Congreso local, pasantes en servicio social eran usados como carne de cañón digital. ¿El objetivo? Denostar a críticos del entonces gobernador Miguel Barbosa. El nombre de Gabriel Biestro fue mencionado más de una vez como estratega en jefe. Él, por supuesto, lo negó.
Lo que siguió fue más de lo mismo: campañas de odio, señalamientos personales, ataques por preferencias, por posturas, por respirar. Todo muy valiente, pero siempre desde el anonimato. ¿Resultado? Nada. Absolutamente nada. Porque aquí todo cambia para que todo siga igual.
El ciberataque existe. Ha existido. Es parte del ecosistema político. Como las cucarachas, nunca mueren: solo mutan.
Pero hay una diferencia crucial: el periodista firma lo que escribe, con nombre y apellido. El bot se esconde. Es fácil ser valiente detrás de una pantalla. Es fácil insultar cuando nadie sabe que lo haces desde un cubículo del Legislativo.
Hoy, con la Inteligencia Artificial en modo turbo, los bots no solo existen, también se detectan. Las granjas digitales huelen a pasto sintético.
¿Y quién está detrás de estos perfiles falsos? ¿Quién los alimenta? Muy fácil: vean quién presume de “consultor digital”, “estratega político”, “gurú del algoritmo”. Ahí está la pista. Ahí brotan las cuentas.
Dime de qué se quejan y te diré qué campaña están operando.
Estos son los tiempos que nos tocaron vivir: donde las hordas de trolls entretienen, pero no construyen. No informan. No dan la cara. Solo hacen bulto.
Aprendamos a verlos como lo que son: ruido de fondo. Estruendo sin eco.
Porque en esta selva digital, los únicos que siguen firmando con el nombre en alto son los que creemos que escribir todavía importa.